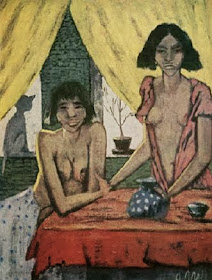Claudio
Ferrufino-Coqueugniot
Si pensamos en
Rembrandt van Rijn, concedemos que el arte no necesita de ubicuidad
desmesurada, experiencia, movilidad. Dice Russell Shorto que el pintor holandés
pasó su vida, y pintó sus exteriores, en un espacio muy reducido de Amsterdam,
a unas cuadras a la redonda de un puente y algún canal ya míticos.
Pensemos en
Proust, encerrado, quizá al arbitrio de una brillante sirvienta…
El niño Borges,
ávido de épica y glorias que van desde dioses germánicos a modestos cuchilleros
del Retiro, con mamá sirviendo el té y leyendo sus esbozos literarios… Tal vez
a Borges salir, “ir afuera”, le hubiese resultado más que incómodo,
perjudicial. Afuera campeaba entonces la chusma peronista, la cantaleta de “argentino
y bien varón, es el general Perón”, con la digresión necesaria de que el tipo
pudo haberlo sido, pero terminó como un viejo cornudo que avivó la debacle. No
era espacio para el magnífico escritor, aunque la época reanimaba una trágica
tradición argentina, la del caudillo, la de la masa enfebrecida, aquello de lo
que se nutrió y asimiló dentro suyo en un inteligente revoltijo que ponía a los
héroes de la conquista del desierto con sombríos literatos en lengua inglesa.
No hay fórmula
para escribir. Otra cosa es la predisposición de cada uno de encontrar un
espacio preferido para desenvolver sus ideas o arte. Personalmente, elegí la
escuela norteamericana, por llamarla de algún modo, la de redactores
comprometidos en extremo con el derredor, con la búsqueda y hallazgo a través
de existencias que vistas de arriba podrían parecer intrascendentes, míseras,
abyectas, inútiles.
En suma, a pesar
de no ser cierto, pero con un énfasis especial hoy, la discrepancia entre lo
académico y no. Con la profusión actual de escritores que se consideran tales
por titularse en ramas afines en universidades de prestigio. Ignorar,
despreciar, hasta cierta condescendencia con el que escribe porque siente necesidad
de hacerlo, cualquiera fuese su entorno y profesión. Sería tremendo exigirle a
Kafka, gris funcionario, eméritas condecoraciones que lo garantizaran como
autor. Pero está de moda, así como el vértigo, casi competencia, lucirse en
ferias del libro a las que ni siquiera los invitan. El marketing entró a la
literatura. No se quieren ya escabrosas historias de pobreza y rebelión; ahora
cuentan pajas juveniles, inocuas, que tal vez queriendo decir algo no dicen
nada. Y no significa que la literatura deba ser social, por supuesto que no,
pero tampoco manipularse como objeto de mercaderes.
La crónica ha
renacido para reemplazar esa vertiente de la literatura que no goza ya del
favor público. Con éxito. Un amigo comentaba, no sé con qué fines, al referirse
a Alice Munro, reciente ganadora del Nobel, que ello demostraba la posibilidad
de ganar premios sin necesidad de hablar de psicópatas, etc. Creo que es
inadecuado decir por dónde y de qué se debe escribir. Munro no es Dostoievski
porque no querrá serlo. A cada uno lo suyo, de acuerdo a infinidad de
características psíquicas, físicas, aficiones o vicios. Todo vale. Y a cada
quien lo que corresponda, de acuerdo a cómo vive, qué hace. Los académicos hablarán
del dorado mundo de las élites y los literatos alteños de mugre y cogoteros. Su
valor radicará en el arte, en la manera en que fueron escritos y no en el tema
o argumento. Leo con tanto gusto a Gautier en su alucinación egipcia como a
Raymond Chandler u Homero Carvalho. Disfruto, como jurado literario, de cada
libro, a pesar de las normales deficiencias de práctica entre muchos
participantes, de la variedad de estilos y personajes. Cada uno importa, tiene
algún plus, lo que no implica que a todos se premie o acepte, porque, como
cualquier otra cosa, la literatura es un trabajo donde se busca excelencia, no
necesariamente en lo pulido del lenguaje, en preciosismos a veces innecesarios,
sino en la solidez con que se lo esté contando; perfecto, como en Borges; a ratos
tosco como en Arlt.
Me he puesto a
pensar en cuánto de mi literatura pasa por mi ventana. El trabajo nocturno me
ha dado el don del vampirismo; veo tan bien de noche como de día, y trashumo,
deambulo por inverosímiles pasadizos y circunstancias en las incursiones
diarias, cinco días por semana, por un extenso territorio que jamás es el mismo
cuando clarea. Luego me escondo del sol; lo hago por los últimos veinticinco
años; cierro, aunque no totalmente, las persianas. Abro la ventana y dejo que
el mundo de afuera penetre en esos débiles rayos de luz. Desde allí acecho, me
apodero del movimiento de los otros, de sus voces, conversaciones y discusión.
A ratos el viento mueve las persianas y la gente mira hacia allí, hacia mí,
pero con el reflejo no ve nada. En la mayoría de los casos se retiran,
continúan con su rutina algo alejados, observando de reojo la ventana sospechosa,
la certeza de ser vigilados, fotografiados, plagiados, calcados. El escritor es
eso, un ladrón que se esconde en el hueco menos probable, para apoderarse de la
vida ajena, del halo o la sombra, en albur fascinante y tenebroso.
En esos momentos,
los de la literatura en observación y creación, poco importa que el domingo sea
la feria tal o la feria cual, que se otorguen o no premios, la fama o la
infamia. Esta es labor de solitarios y desconfío de quien ostenta demasiada
sociabilidad para hablar de sí mismo y de su arte. He ahí un comerciante,
alguien que se oferta, que se vende o se regala. Casi en tono bíblico aconsejaría
huir de personaje semejante, macho o hembra, porque discrepo con la manía de
querer ser eterno y distinguido, cuando la sal de vivir está justamente en
perecer y ser anónimo, en cuánto podremos aprehender mientras duremos sin la
inconveniencia de perder el tiempo en explicaciones hueras sobre ti.
¿Que empecé
hablando de una cosa y estoy en otra? No. Vamos por el mismo camino, con
meandros lógicos que trae la dinámica de las letras, tan ávida y rápida como la
de las aguas. No intento dar cátedra ni fórmula para adentrarse en ese mundo.
Como dijimos, no la hay, e incluso la proyección y diseño de una senda a seguir
no pasa de papeleo las más de las veces intrascendente. Aunque dicen, en el
caso de Alice Munro, que la perfección aburrida -así, con esas palabras- de su
prosa no se desvía un ápice del plan dispuesto.
No debiera ser dilema.
Uno es escritor o no lo es. ¿Escribir? La mayoría podemos; somos un poquito más
que iletrados y eso nos da ínfulas. Vaya, acépteselo o no, pero escribir no te
hace escritor, como gorjear no te convierte en cantante. Claro que todos
quisiéramos serlo, porque dar significado a las palabras y alma a su conjunción
tiene algo de Dios, dioses imperfectos o abyectos, capaces sin embargo de
fundar belleza hasta en el exabrupto o la maldad, amén de las rosadas líricas
de lo que consideramos bello ya de principio.
¿Qué hacer con
los profesionales de la escritura que nos han invadido, que han opacado el aura
innoble pero interesante del que escribe? Obviarlos, dejarlos que se mezclen en
la ensalada de los suyos, donde unos son mostaza común y otros dijon; unos
vinagre de vino, otros de arroz, y algunos balsámicos. Son un plato duro de
tragar, molestos como el ajonjolí, porque la vanidad es la especia más amarga.
Pero, vamos, no es tan grave: gastronomía y digestión. Los demás, y no me
incluyo, seguirán leales ante este inconsecuente amor. Morirán olvidados, con un
perro sarnoso meando en la lápida. Pero ellos, los oscuros, son los que le dan
brillo a esta penumbra de ser artista. Por los siglos de los siglos.
Silencio, que una
pareja de inmigrantes ilegales se detiene al borde de mi ventana, y hablan de
chingadas, chingados y chingaderas. Recuerdo a Octavio Paz, el muy chingón, y
presto oídos. Uno es de Malinalco, lar de los guerreros águilas mexicas. Su
acompañante de Tlaquepaque, justo al borde de Guadalajara. Hablan del día y del
salario, de viejas y vino (como le dicen al tequila). No rompen los cánones de
lo que un mexicano representa para mí, pero hasta la vida burda de un pasante
es extraordinaria. La literatura anida allí, en lo nimio y lo grotesco, aunque
no solo. El desprecio de los señoritos, que hoy decidieron ser autores, me lo
paso por el forro, porque para sentir hay que vivir, y amar y dolerse. Doctores
sobran, de estos, no de los que curan.
10/13
_____
Publicado en Página y Signos (Revista de la Facultad de Humanidades UMSS)
Fotografía: Beaumont Newhall/Edward Weston Looking Out of His Darkroom Window, 1940